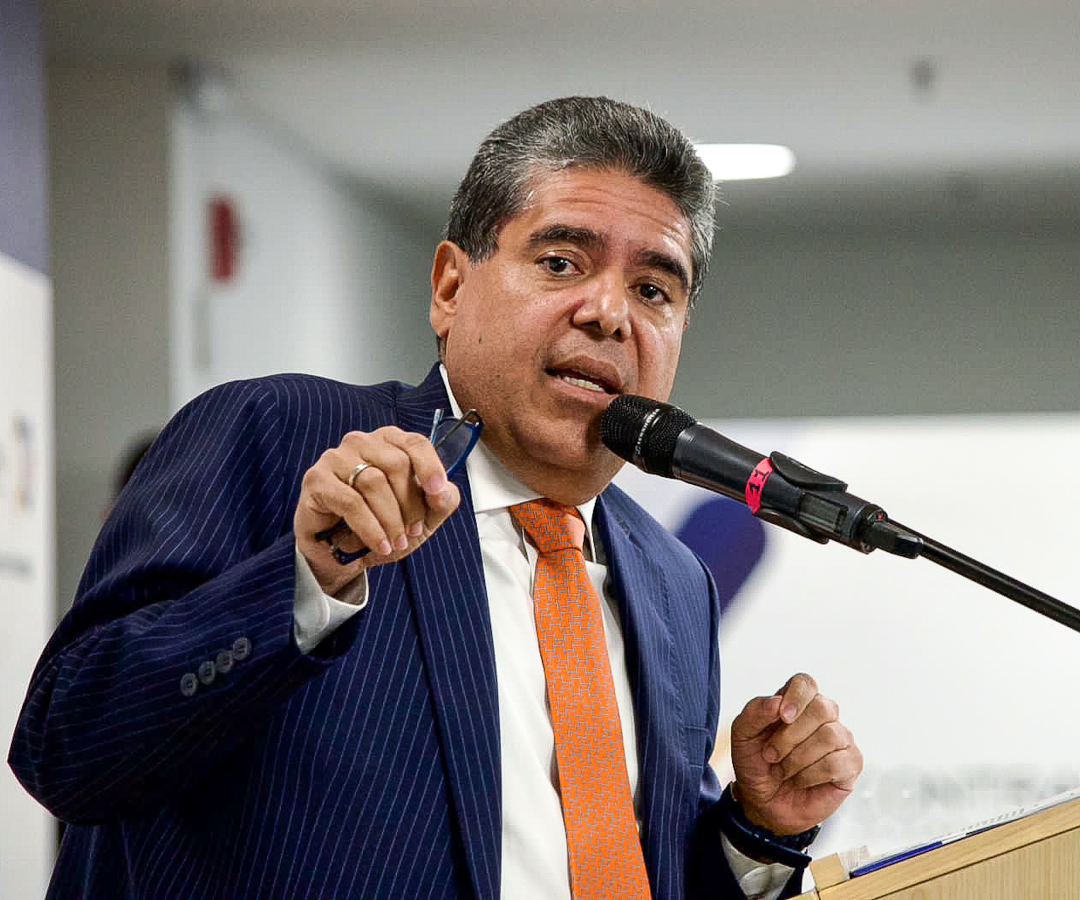Qué interesante, completa y pedagógica es la reciente sentencia T-073 de 2025, cuya lectura recomiendo y que es el eje de la reflexión que les propongo el día de hoy. Con ponencia de la Dra. Diana Fajardo Rivera, la Corte Constitucional analiza el caso de una terminación de contrato de un trabajador, que ejerció la objeción de conciencia, para abstenerse de participar en “bailoterapia”; actividad de pausa activa.
Pese a que el trabajador manifestó que tenía plena disposición de cumplir con pausas activas diferentes a las que contravinieran sus creencias religiosas, (otras distintas a bailar), la empresa le llamó a descargos y concluyó que había incumplimiento contractual a sus deberes y obligaciones, relacionados con el autocuidado y las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo; y finalizó el contrato con justa causa.
En lo relevante, se destaca que el juzgado de instancia consideró que la petición de tutela era un tema de competencia del juez natural y negó el amparo. Escogida la acción de tutela, la Corte abordó la tensión entre las relaciones de trabajo subordinadas y la libertad de conciencia, el derecho a profesar credo y libremente una religión, así como el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; en suma, la tensión entre el derecho al trabajo, la subordinación y los derechos fundamentales; encontrando que el despido fue discriminatorio, revocó la decisión y ordenó el reintegro.
No me detendré en esta oportunidad sobre el precedente que recogió la sentencia, de la más alta relevancia en la materia; en su lugar, les comparto el criterio para que los empleadores puedan valorar situaciones de tensión entre la subordinación y los derechos fundamentales que sean invocados; el test de proporcionalidad.
En el evento en que, derechos fundamentales como el de libertad de religión y de conciencia entren en tensión con la subordinación laboral (Ius variandi), el juez debe analizar si, “(I) la medida limitativa busca una finalidad constitucional, (II) es adecuada respecto del fin, (III) es necesaria para la realización de éste, lo cual implica la no existencia de una alternativa que garantice el cumplimiento del fin limitando en menor medida el derecho que se ve restringido, y (IV) es estrictamente proporcional en relación con el fin que busca ser realizado, esto implica un no sacrificio de valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer” ( T- 391 de 2021)
La traducción práctica de lo anterior está en someter la decisión que se adoptaría, a los siguientes criterios: ¿tiene un fin legítimo?, ¿es adecuado?, ¿es necesario sin que existan alternativas para conjurar de otra forma la tensión? y por último si es proporcional. Si, en un análisis objetivo la decisión que quiere adoptar pasa el test, quiere decir que ha equilibrado la subordinación bien dirigida, con los derechos fundamentales sin discriminar.
En algunas situaciones la armonización no será espontánea, pues una de las principales barreras de ello será la relevancia del precedente y el abuso del derecho. Ante esta hipótesis, recojo lo que indica la Corte al citar la sentencia T-575 de 2016 y es que la objeción de conciencia debe demostrarse seria, arraigada, permanente y no acomodada en la búsqueda de un fin impropio o ajeno, a esta libertad. Recordemos en todo caso que, “las personas y los ciudadanos tienen el deber ineludible de "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios".
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp